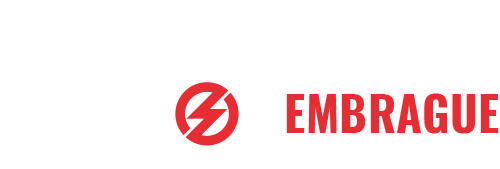Cuando se habla de un todoterreno que no necesita presentaciones, que sigue imponiendo respeto en cada esquina y que parece inmune al paso del tiempo, el Mercedes Clase G aparece de inmediato en la conversación. No es simplemente un coche, es una pieza de historia con ruedas, un símbolo de estatus, un vehículo que nació con alma militar y que, con cada generación, ha aprendido a convivir con el lujo más absoluto sin perder ni un ápice de su esencia más ruda. Poca maquinaria puede presumir de haber sobrevivido a modas, crisis y oleadas de SUV que prometían revolucionarlo todo. El Clase G sigue ahí, casi desafiante, con sus líneas rectas que se niegan a suavizarse y con esa presencia que habla por sí sola.
El origen del modelo se remonta a finales de los setenta, cuando su misión era resistir condiciones que harían temblar a cualquier coche moderno. A pesar de su salto al mundo premium, esa base robusta continúa latiendo bajo su carrocería cuadriculada. Y eso explica por qué, décadas después, sigue conservando un aura que otros todoterrenos solo pueden intentar imitar. No se diseñó para agradar, sino para durar, y quizá por eso se ha convertido en un ícono indiscutible.
Un diseño que desafía las reglas pero que funciona
Cuando ves un Clase G, no hay dudas. Sus formas angulosas, su silueta casi arquitectónica y su porte desafiante revelan a un vehículo que no se preocupa por la aerodinámica ni por la discreción. Su longitud roza los cinco metros, su anchura lo convierte en un gigante urbano y su altura lo hace parecer más un bloque blindado que un coche corriente. En ciudad se siente como un animal fuera de su hábitat, grande, contundente, difícil de ignorar. Pero ese efecto, precisamente ese, es parte de su magnetismo.
Por dentro, el contraste sorprende. Donde uno esperaría austeridad o rudeza, aparece un mundo de materiales nobles, cuero de altísima calidad, iluminación ambiental, un sistema multimedia con alma tecnológica y acabados que recuerdan a los modelos más exclusivos de la marca. El Clase G lleva años demostrando que se puede ser brutalmente capaz fuera del asfalto y, al mismo tiempo, ofrecer un confort digno de una berlina de gama alta. Esa dualidad es, quizá, una de sus mayores conquistas.
Debajo del capó, el Clase G ofrece varias configuraciones que reflejan el espíritu del modelo. Las versiones diésel y gasolina más recientes incorporan tecnologías de hibridación ligera para mejorar la eficiencia, aunque es evidente que un vehículo de este peso nunca será un campeón del ahorro. Aun así, la sensación al conducirlo compensa cualquier cifra de consumo. Los motores, con potencias que superan con holgura los 350 o 400 caballos, empujan con fuerza sorprendente una carrocería que supera de largo las dos toneladas y media. Y si hablamos de las variantes más deportivas, los AMG llevan la experiencia a un nivel casi exagerado, combinando un sonido que retumba en el pecho con una aceleración impropia de un todoterreno tradicional.
Pero lo más interesante llega cuando abandonas el asfalto. El Clase G mantiene la tracción integral permanente, los bloqueos de diferencial con tres posiciones independientes, la reductora y una estructura pensada para aguantar esfuerzos que muy pocos SUV modernos podrían soportar. Es un coche que baja pendientes casi imposibles, que supera rocas, que no se inmuta ante la arena ni ante el barro. Todo ello con una estabilidad y una seguridad que nacen de décadas de perfeccionamiento.
El interior del Clase G es un espacio inesperadamente refinado, un equilibrio peculiar entre lo clásico y lo tecnológico. Mantiene mandos robustos que recuerdan a su pasado más rudo, pero los combina con pantallas digitales de alta resolución, asistencias a la conducción, sonido envolvente y un nivel de silencio que, a veces, hace olvidar que se conduce un vehículo pensado originalmente para entornos hostiles. Esta mezcla genera una sensación curiosa, casi adictiva, que atrae tanto a amantes del lujo como a fanáticos de los coches auténticos.
El sistema multimedia, la ergonomía de los asientos, la calidad de cada superficie y la amplitud del habitáculo hacen que viajar en un Clase G se sienta como hacerlo en un salón móvil capaz de atravesar terrenos que muchos sólo verían en documentales. Es parte de su encanto, esa convivencia tan extraña entre lo elegante y lo indomable.
Tener un Clase G no es simplemente comprar un coche, es entrar en un club donde la diferencia es evidente desde el primer momento. El precio de acceso supera ampliamente los seis dígitos, y si se añaden paquetes de personalización, colores exclusivos o versiones más radicales, las cifras se disparan hasta territorios reservados a una élite automovilística. A ello hay que sumar el mantenimiento, el seguro, el combustible y todo lo que implica mover una máquina así.
Pero quien compra un Clase G no lo hace por pragmatismo. Lo hace por presencia, por historia, por personalidad. Es una elección que apela más a la emoción que a la lógica, y por eso sigue siendo tan deseado a pesar de los costes que conlleva.
¿Para quién es realmente el Clase G?
El Clase G es perfecto para quien quiere destacar, para quien busca un coche que diga más de quien lo conduce que cualquier frase o gesto. También es ideal para quienes no quieren renunciar a las verdaderas capacidades todoterreno, para quienes disfrutan del campo, de las rutas complicadas, de la conducción fuera del asfalto sin miedo a quedarse tirados. Pero no es el vehículo adecuado si se busca un SUV cómodo para ciudad, si se prioriza la eficiencia o si el presupuesto es limitado. Es un coche que exige y que, a cambio, ofrece una experiencia que pocos pueden igualar.